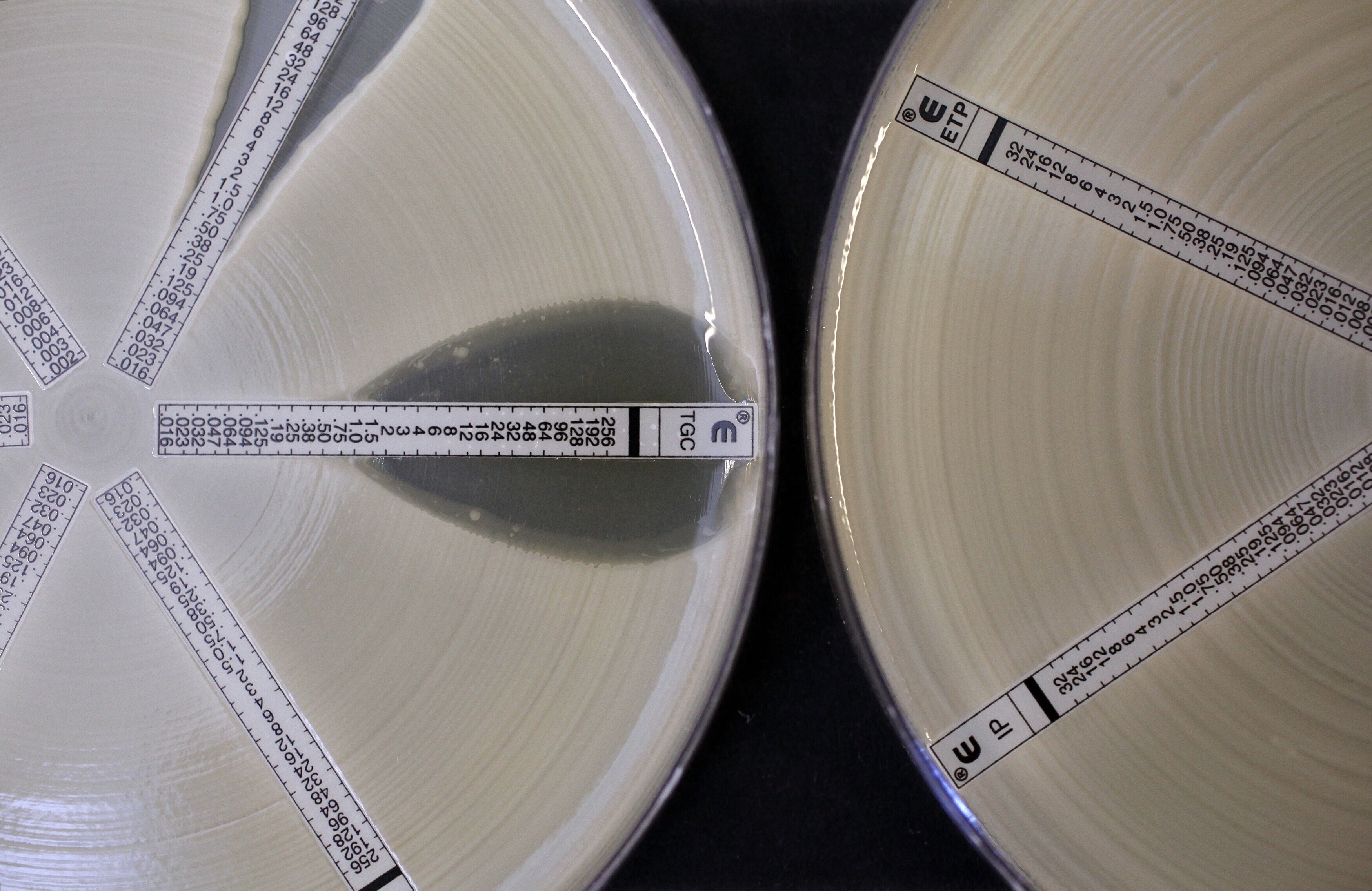El trilema del liderazgo político

Image: REUTERS/Ian Langsdon/Pool - RC1738D12620
Los liderazgos –no solo políticos pero sí sobre todo– viven tiempos paradójicos: la retórica social pide horizontalidad, pero la realidad electoral premia la verticalidad y el personalismo. No estamos ya tanto ante países con tradiciones socialdemócratas, liberales, conservadoras o reaccionarias como ante los gobiernos jerárquicos de Merkel, Trudeau, Macron o de Xi, de los regímenes de Putin, Erdogan, Trump u Orban. Vivimos en red, sí, pero en una donde todo conduce a un centro, al estilo de la red ferroviaria española, y no tanto ante la red de nódulos en panal en la que nos gusta imaginarnos.
Preferimos vernos como una especie racional que se mueve guiada por la razón y la lógica, pero en el fondo sabemos que no lo somos en la medida que quisiéramos. Que el voto sea secreto ayuda mucho a manejar esta contradicción entre cómo nos gusta pensar que somos y cómo somos en realidad. Aquí entran también consideraciones pesimistas sobre nuestra propia naturaleza, que además de cooperativa (como resaltan los más optimistas) también es competitiva y envidiosa.
En un momento en el que la aceleración del tiempo y la incertidumbre han aumentado exponencialmente, no es extraño que la mente (también la del elector) busque por instinto una referencia que lo ancle en la realidad, la haga asible y le ayude a sobrellevar una complejidad tan avasalladora, aumentada por los avances científico-técnicos. El liderazgo tiene algo de balsámico muy comprensible en esta etapa dinámica y acelerada tras unas décadas más estáticas, sobre todo las que fueron desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros años del siglo XXI. El personalismo de De Gaulle tiene más sentido en la era de la cacofonía de las redes que en 1958.
En la democracia representativa se desconfía de los liderazgos, por distintas razones. Desde un punto de vista ideológico, entronizar a un líder y otorgarle cierta bula supone admitir parcialmente el fracaso o los límites de la propia aspiración representativa y deliberativa. El liderazgo, llevado al extremo, es la negación de la democracia por más democrático que haya sido el método para escoger a ese líder. Por otro, la democracia nace históricamente como modelo de representación frente a las monarquías absolutas y, posteriormente, los regímenes totalitarios del siglo XX. El sueño democrático nace contra la pesadilla del tirano. Por tanto, es connatural a la modernidad desconfiar de un líder destacado, considerado más como un vestigio sospechoso del atavismo del poder inmoderado que como un guía en un entorno hostil.
En su interesante Las personas de la historia. Sobre la persuasión y el arte del liderazgo (Turner), la historiadora británica Margaret MacMillan recrea los perfiles de grandes (por importantes, no por virtuosos) líderes de la historia, desde Napoleón hasta Stalin, pasando por Churchill, Roosevelt o Thatcher. Cada uno ejercía el poder a su manera, y así lo consigna MacMillan, que establece una distinción clara entre aquellos que persuaden y aquellos que imponen. Hayan sido buenos o catastróficos, lo que interesa (y en mi opinión consigue) a MacMillan es ponderar el peso del individuo y el carácter en los acontecimientos sociales, en detrimento de esa colectividad a la que el líder, más que representar, guía. El filósofo Manuel Cruz lo explicaba en una entrevista en Letras Libres: “El líder, en el fondo, lo que hace es antropomorfizar las propuestas políticas, reducir a una figura humana manejable toda una propuesta programática que los individuos no están en condiciones de abordar y entender”.
Esa tensión entre personalismo y democracia, lejos de desaparecer, no hará más que incrementarse en la era dinámica de las redes, el avance científico-técnico y el auge asiático, pese a los discursos horizontales.
”Esa tensión entre personalismo y democracia, lejos de desaparecer, no hará más que incrementarse en la era dinámica de las redes, el avance científico-técnico y el auge asiático, pese a los discursos horizontales. Los partidos tienen, por tanto, un reto importante ante sí. Y los líderes, más trabajo que en otras épocas. Si se ha definido el liderazgo como una mezcla de talento y suerte, en esta época de retórica en red pero de premios a la jerarquía hará falta adoptar un enfoque cercano a ese “ironista melancólico”que Manuel Arias describió en La democracia sentimental como “alguien que sabe que los órdenes individual y colectivo jamás lograrán alinearse de manera satisfactoria, porque es imposible que eso suceda”.
Por tanto, ningún líder puede renunciar a tres cosas aparentemente contradictorias entre sí. Utilizando un término popularizado por el economista Dani Rodrik, el trilema del liderazgo político se podría resumir en la dificultad o imposibilidad de conciliar:
a) Control orgánico en una etapa marcada por el deseo de más participación de militantes y simpatizantes.
b) Atención ineludible a los medios en un panorama mediático nuevo, atomizado, invasivo, politiquero y declarativo, en competencia malsana e hiperpresentista tras la abrupta revolución digital.
c) Dominio técnico de los asuntos públicos y visión política e intelectual para aposentar una imagen sólida en las fuerzas influyentes del país que, en gran medida, definen la capacidad o no de ganar elecciones y gobernar con virtud y acierto. Un grupo humano que, a diferencia de aquel que representa mayoritariamente el punto anterior, suele moverse e influir a través de métodos clásicos o analógicos.
No estamos descubriendo el Mediterráneo, pero el calentamiento mediático y tecnológico refuerza la paradoja y la dificultad, que no hará más que incrementarse en los próximos años. La red, lejos de suponer la jubilación del líder, lo hace más necesario que nunca al multiplicar exponencialmente las voces en disputa. Por otro lado, esa misma red hace imposible volver a las antiguas retóricas jerárquicas con las que se justificaba la necesidad de ese líder. Se imponen buenos equipos dispuestos a ceder el protagonismo al número uno y evitar ruido interno en un momento histórico incierto y sobrecargado de mensajes cambiantes.
Es lo que han entendido Macron, Trudeau y sus equipos, llenos de personas brillantes que en otro momento podrían haber sido, ellos mismos, líderes de sus países. Es lo que comprenden en España el PP, Ciudadanos, JxC y, en menor medida, Podemos o ERC y, en mucha menor, el PSOE, y en ínfima o nula partidos asambleístas y horizontales como la CUP. La izquierda siempre ha sido más suspicaz con los liderazgos, por experiencia y origen históricos y por lo que tiene la figura del líder de negación de su esperanza en el colectivo.
"El problema está en cómo cambiar una cultura política que, lo mismo desde arriba que desde abajo, tanto admira los liderazgos fuertes”.
”No obstante, el líder no existe sin equipo. Cuanta más importancia tiene la figura del número uno, más necesaria se hace la del equipo. Pero existe un matiz: si creíamos que la jerarquía había desaparecido o que los nuevos tiempos la equilibrarían, estábamos equivocados. La diferencia es que ahora, cuando nos percatemos, tendremos que disimular. Casi todos los partidos parecen haberse dado cuenta de ello, aunque no todos. El líder personifica y resume. No es poco en una época difusa, pesimista y elusiva.
En este mismo lugar, Sonia Alonso Saenz concluía que “el problema está en cómo cambiar una cultura política que, lo mismo desde arriba que desde abajo, tanto admira los liderazgos fuertes”. Sin embargo, cabe preguntarse si se trata de un planteamiento realista teniendo en cuenta no sólo la coyuntura digital sino también la base inalterable del poder a lo largo de la historia. El debate de fondo es si la naturaleza de éste ha cambiado tanto como para albergar esperanzas de que sea posible dejar de anhelar a esos líderes fuertes.
Más bien al contrario, el paso de una realidad estática a una dinámica refuerza la búsqueda de estos asideros personificados en líderes. Concurren razones antropológicas tanto como políticas. Sin embargo, no se deben extraer de aquí algunas de las conclusiones más extendidas en cuanto a la relación partido-líder, siempre vistas en términos antagónicos como los analizados por Fortunato Musella en Political Leaders Beyond Party Politics.
Bajo las condiciones asumidas del trilema del liderazo, el refuerzo de la cabeza visible no se produciría en detrimento de la organización sino en pos de su supervivencia y, finalmente, en aras de su capacidad para implementar las políticas que defiende. La paradoja es que el líder sería así más esencial y al mismo tiempo más instrumental que nunca. El líder es, más que en otros momentos históricos recientes, representante y voz del partido, no de su propia ambición. Por tanto, en las democracias liberales no cabe identificar los hiperliderazgos como contrarios a la democracia. Más bien todo lo contrario. Un equilibrio complejo propio de una sociedad en cambio hacia no sé sabe dónde.
Uno de los lamentos más recurrentes entre los desencantados es el de lo mal representados que se sienten por los número uno de aquellas organizaciones hacia las que sienten más inclinación natural. No es extraño que en la era de los selfies y las fotos estilizadas al café del desayuno juzguemos a los dirigentes en función de nuestros gustos y necesidades, en detrimento de la visión general de la sociedad que creemos defender. No sabe nada, no me transmite, no me engancha, no me seduce, no me impresiona. Todos caemos en este tipo de quejas, no siempre injustas pero sí ocasionalmente desproporcionadas y descontextualizadas.
Aunque colmaran nuestras expectativas, los líderes incontestados que cumplen todos los requisitos se enfrentan a limitaciones connaturales a nuestra capacidad cognitiva, como ha resumido magistralmente el sociólogo Pau Marí-Klose al escribir sobre los límites de persuasión política. Late de fondo la cuestión sobre qué le pedimos a la política y a quienes la encarnan. Demasiadas cosas a la vez y de forma inmediata. Un imposible que el trilema resume. Sólo una respuesta equilibrada y en equipo, aunque formalmente personalista, parece capaz de conjurar esta paradoja.
Una contradicción aparente que se asemeja mucho al desconcierto de nuestros días. Unos podrían dejar de admirar a su líder pero no quieren hacerlo, generalmente los situados a más a la derecha del espectro político. Y los que quieren hacerlo, no pueden en la medida en que les gustaría, sobre todo a la izquierda del mismo. En general, preferimos pensar que el progreso es una empresa colectiva. No obstante, a base de negar el indudable peso en el mismo de la voluntad individual y los personalismos hemos acabado por dibujar una cartografía del poder balsámica pero esencialmente incompleta, cuando no falsa.
Unos lo han entendido mejor que otros. Los primeros suelen gobernar, los otros no.
No te pierdas ninguna actualización sobre este tema
Crea una cuenta gratuita y accede a tu colección personalizada de contenidos con nuestras últimas publicaciones y análisis.
Licencia y republicación
Los artículos del Foro Económico Mundial pueden volver a publicarse de acuerdo con la Licencia Pública Internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0, y de acuerdo con nuestras condiciones de uso.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no del Foro Económico Mundial.
Mantente al día:
leadership
La Agenda Semanal
Una actualización semanal de los temas más importantes de la agenda global
Más sobre LiderazgoVer todo
Amir Banifatemi
11 de noviembre de 2025