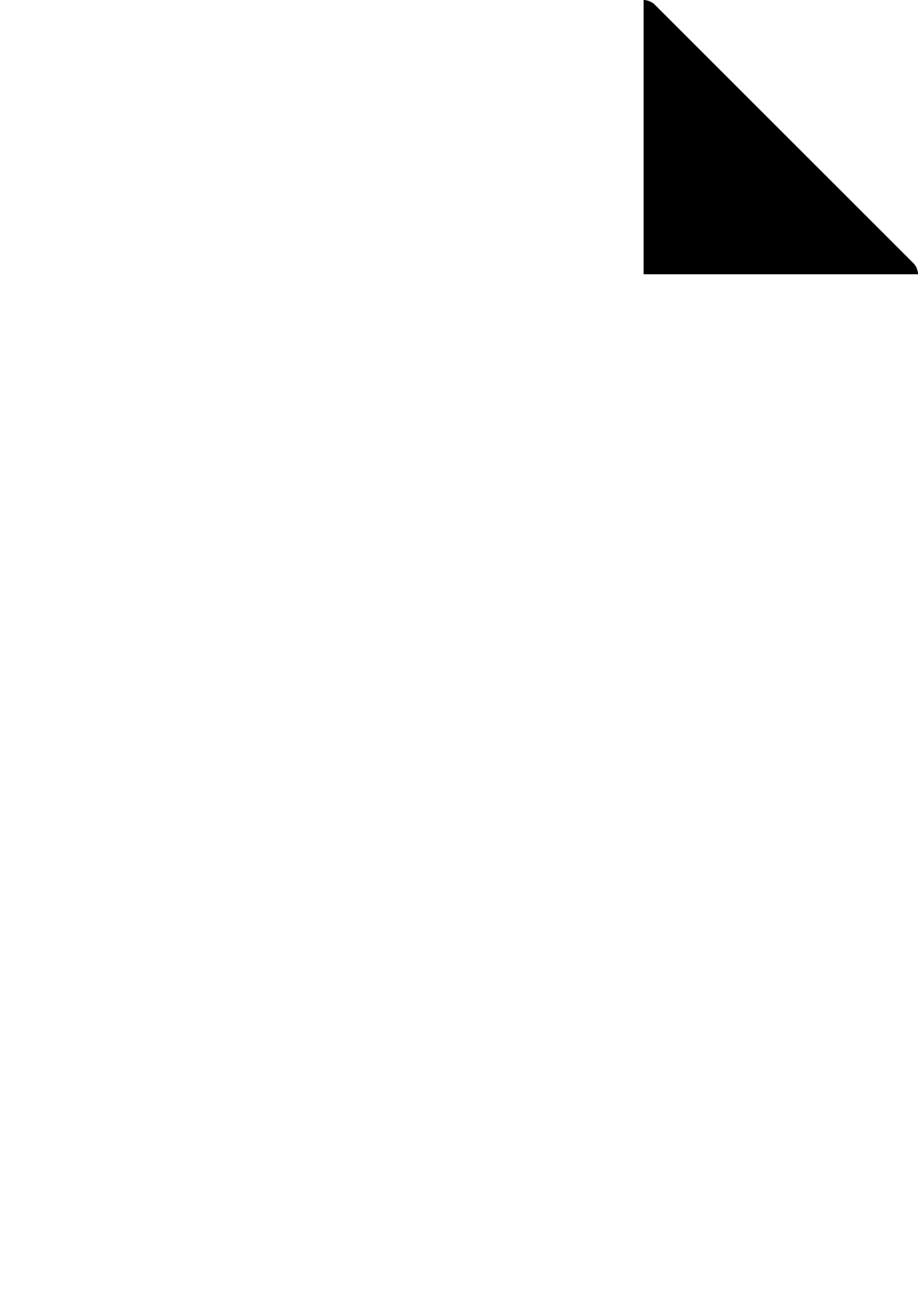Riqueza inmobiliaria, ciudades y desigualdad

Image: REUTERS/David Gray - RTS185E5
Cuando David Ricardo leía “La riqueza de las naciones” de Adam Smith reparó en un párrafo que decía: “la renta de la tierra, considerada como el precio pagado por el uso de la tierra, es naturalmente un precio de monopolio. No está relacionada en absoluto con el desembolso del propietario para la mejora de la tierra, o con lo que éste puede permitirse aceptar, sino con lo que el agricultor puede permitirse ofrecer”.
Ricardo imaginó entonces una región extensa, como la del Nuevo Mundo, donde agricultores inmigrantes ocupaban las tierras fértiles que deseaban, sin pagar renta alguna por ellas. E imaginó después una segunda fase, en la que las mejores tierras ya habrían sido ocupadas, y en la que los inmigrantes tendrían que conformarse con ocupar y cultivar tierras menos fértiles. Si en ese momento el dueño de alguna de las tierras iniciales decidiera ceder su terreno para labrar, podría exigir como renta la diferencia entre la producción que se podía obtener en su tierra y la que se podría obtener en una de las tierras de segunda calidad.
Hoy los terrenos agrícolas no son tan importantes, pero el razonamiento se puede aplicar a los inmuebles urbanos y sus tres elementos más importantes: “location, location, location”. Y es que pocos bienes como los inmuebles urbanos vinculan tanto su precio a su ubicación y a la proximidad de otros bienes similares e infraestructuras disponibles.
Ricardo llamaría a este principio la “Ley de la Renta”, y de él se derivan varias conclusiones que siguen hoy vigentes: el suelo es un bien escaso, y a medida que aumenta la demanda de suelo y se van habilitando zonas exteriores, el precio de las zonas más céntricas aumenta. Y segundo: hay una parte importante de las rentas de los factores restantes (salarios incluidos) condicionada por el precio del suelo, con independencia de la productividad de dichos factores (piense en lo que pasaría en un pequeño comercio céntrico en el que va aumentando el precio del alquiler: o reduce los costes salariales o reduce el beneficio). Es decir: una gran parte de las ganancias del crecimiento va a parar a aquel factor que es más escaso.
Curiosamente, el factor tierra, que –a diferencia del capital o del trabajo– es de oferta limitada, fue relativamente abandonado en el análisis económico de los siglos siguientes. Quizás porque la ciencia económica se desarrolló sobre todo en Estados Unidos, donde había pocos problemas de escasez de suelo, o porque la tecnología permitió que beneficios y salarios aumentaran a la par que las rentas de la tierra, lo cierto es que cuando los economistas pensaban en capital, tendían a pensar en bienes de equipo, y no tanto en inmuebles, en cuyo valor influyen el valor de la edificación, y –sobre todo– el valor del suelo determinado por su ubicación.
Hay una excepción: Henry George, quien a finales del siglo XIX insistió en la necesidad de imponer un impuesto sobre el suelo o su ubicación (y no sobre los edificios, ya que eso distorsiona la inversión en mantenimiento). Para George, este impuesto sobre el valor de la tierra era en realidad el único impuesto imprescindible, ya que los restantes impuestos sobre el trabajo o el capital serían distorsionadores.
Ya en este siglo, cuando Thomas Piketty publicó su obra “El Capital en el siglo XXI” su preocupación fue demostrar que, si la tasa de remuneración del capital (r) es superior al crecimiento del PIB (g), el valor del capital será cada vez mayor en proporción al PIB (es decir, el conjunto de las rentas de la economía), la riqueza tenderá a acumularse cada vez más, y la desigualdad a perpetuarse. Es importante destacar que Piketty mezcla en el concepto de capital los bienes de equipo y la riqueza, incluida la inmobiliaria. Esto podría ser criticable si estuviera considerando analíticamente una función de producción, pero no tanto si su objetivo es sobre todo analizar las rentas de los factores distintos del trabajo.
Ahora bien, si lo importante es la relación entre el valor del capital y el PIB, y dicha relación está aumentando, habrá que ver cuáles son los componentes determinantes de ese aumento del valor del capital. Piketty distingue a efectos de capital entre terrenos agrícolas, inmuebles urbanos, otro capital nacional (incluidos bienes de equipo) y capital extranjero. Pues bien, los datos muestran que, en la mayor parte de los países, el proceso de revolución industrial del siglo XIX hizo que los terrenos agrícolas fueran progresivamente perdiendo valor (y renta) en favor de los bienes industriales. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la globalización, han sido los bienes de equipo los que han perdido valor (por el abaratamiento de su producción) y son los inmuebles urbanos los que han adquirido un mayor peso. En el gráfico de más abajo se observa cómo los inmuebles urbanos representaban entre un 15% y un 30% del total del valor del capital hasta 1950, pero cómo desde entonces han subido hasta suponer entre un 50% y un 60% (algo menos en EEUU).

Así pues, a partir del 1950 el aumento del valor del capital se produce en gran medida gracias al aumento del valor de los inmuebles urbanos y no tanto del capital productivo, el “capital empresarial”, que se ha mantenido relativamente constante entre 1970 y 2010.
¿Por qué el valor de los inmuebles urbanos ha experimentado ese aumento? Por una parte, desde el siglo XIX la gente emigra del campo a la ciudad porque es allí donde están las oportunidades. A finales del siglo XX, sin embargo, cuando parecía que la fuerte caída de los costes de transporte había debilitado la atracción gravitatoria de las ciudades (en teoría no haría falta vivir o producir en una ciudad si se puede acceder a ella con facilidad), la revolución tecnológica ha vuelto a acentuarla. Hoy en día las industrias intensivas en tecnología y en conocimiento –y las financieras– se benefician de la concentración de empresas y trabajadores que intercambian ideas y experiencias, en un claro efecto de red: las zonas urbanasproducen sinergias que las zonas remotas no permiten, y el intercambio de conocimiento en una red empresarial favorece la innovación y la competitividad. De este modo, las ciudades terminan por concentrar la producción, la exportación de bienes de mayor complejidad y el empleo en detrimento de otras zonas menos pobladas: en 2007 la mitad del PIB mundial se generaba en 380 ciudades.
El problema es que la gente necesita vivir en las ciudades, y estas no pueden expandirse indefinidamente. Las ventajas de la concentración urbana hacen que la demanda de vivienda y oficinas en las ciudades se dispare y aumente su precio, no sólo para los que trabajan en esas industrias, sino para todos sus habitantes. Como consecuencia, aumenta la desigualdad entre propietarios –y trabajadores con elevados salarios– y el resto de los ciudadanos, que, condenados a vivir allí para poder encontrar un empleo, ven cómo cae su renta real a medida que se encarece no sólo el metro cuadrado, sino todos los bienes de consumo.
Un problema adicional es que la expansión urbana está vinculada a la regulación urbanística, y esta a su vez genera importantes incentivos para la búsqueda de rentas a través de la corrupción política y el capitalismo clientelar (desde las recalificaciones o protección de zonas hasta la construcción de infraestructuras que multiplican el valor de los inmuebles).
Las implicaciones de política económica son evidentes: habrá que favorecer –con las debidas precauciones– la habilitación del suelo disponible, al tiempo que se desincentiva la concentración y especulación inmobiliaria.
En este sentido, llama la atención que el fuerte incremento del valor del capital inmobiliario no se haya correspondido históricamente con un incremento de los ingresos de los impuestos sobre la propiedad (periódicos o derivados de su transmisión), que permanecen más o menos constantes desde los años 60 en los países desarrollados (ver gráfico) y, en el caso de la propiedad inmobiliaria, apenas superan el 1% del PIB.

Sin embargo, lo cierto es que pocos impuestos hay en la teoría económica que hayan sido tan unánimemente defendidos como los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria: son fáciles de recaudar, difíciles de eludir (a diferencia de aquellos sobre el capital mobiliario), recaen sobre el valor del activo (reduciendo su precio por el valor actual de los impuestos futuros) y poco distorsionadores del ahorro y del crecimiento (Arnold et al., 2011). No sólo los defendían Adam Smith (“nada puede ser más razonable”), David Ricardo o Henry George, sino también desde Churchill (“el terrateniente no contribuye en nada al proceso del que se deriva su enriquecimiento”) hasta Stiglitz (“puede llevar a una mayor renta y menor desigualdad”), pasando por gente tan poco sospechosa como Milton Friedman (“el menos malo de los impuestos”), la OCDE (“es el menos perjudicial para el crecimiento”), el FMI (“es mucho mejor que otros impuestos en términos de crecimiento a largo plazo”) o The Economist.
Evidentemente, estos impuestos deben tener una adecuada flexibilidad y matización (en función de factores como vivienda habitual, parentesco, negocio familiar, endeudamiento, o ausencia de renta disponible inmediata) y una mínima homogeneidad (evitando dispersión regional de tipos, como en España). Pero llama la atención que los impuestos sobre la riqueza o su transmisión suelen ser tremendamente impopulares –incluso entre las clases medias–, pese a que pocas cosas van tan en contra de la igualdad de oportunidades y el valor del esfuerzo –valores esencialmente liberales– y a favor de la perpetuación de la desigualdad como la transmisión de importantes patrimonios inmobiliarios. El “impuesto de la muerte”, se llama a veces insidiosamente al impuesto de sucesiones –en un claro intento de primado negativo–, cuando el beneficiario y sujeto pasivo no sólo está vivo, sino que vivirá mejor con una riqueza que no ha generado.
Muchos lectores conocerán el juego del Monopoly. Fue inventado en 1904 por Elizabeth Phillips, una ferviente admiradora y seguidora de Henry George, que quería demostrar los efectos negativos de los monopolios inmobiliarios y la utilidad de un impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles. Lo patentó inicialmente con el nombre de “Landlord’s Game”, es decir, el “Juego del Propietario” (el propietario inmobiliario, o casero). Quizás sería un buen regalo para nuestros hijos.
Artículo escrito en colaboración con el Blog NewDeal – Blog de Política Económica
No te pierdas ninguna actualización sobre este tema
Crea una cuenta gratuita y accede a tu colección personalizada de contenidos con nuestras últimas publicaciones y análisis.
Licencia y republicación
Los artículos del Foro Económico Mundial pueden volver a publicarse de acuerdo con la Licencia Pública Internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0, y de acuerdo con nuestras condiciones de uso.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no del Foro Económico Mundial.
Mantente al día:
Cities and Urbanization
La Agenda Semanal
Una actualización semanal de los temas más importantes de la agenda global