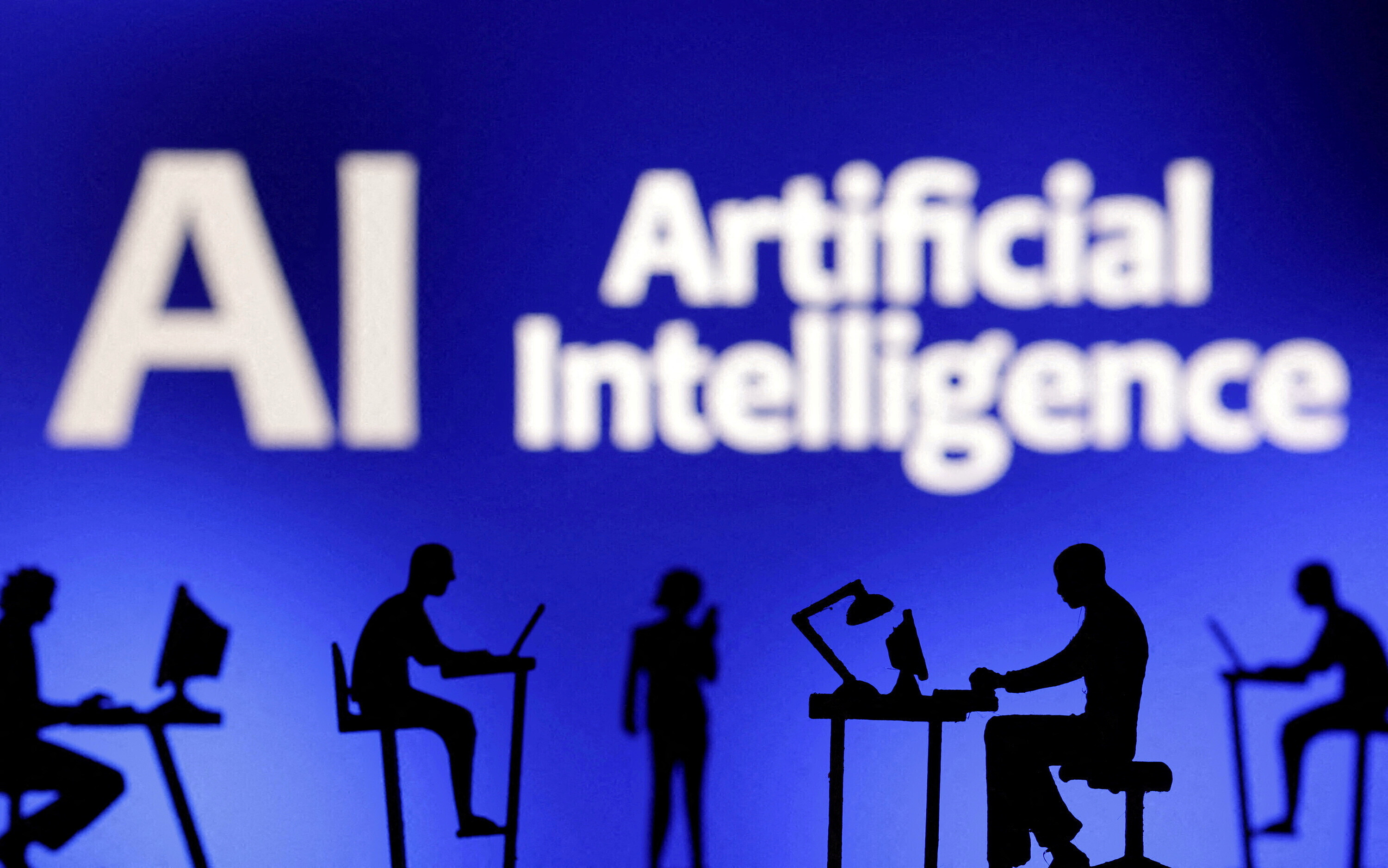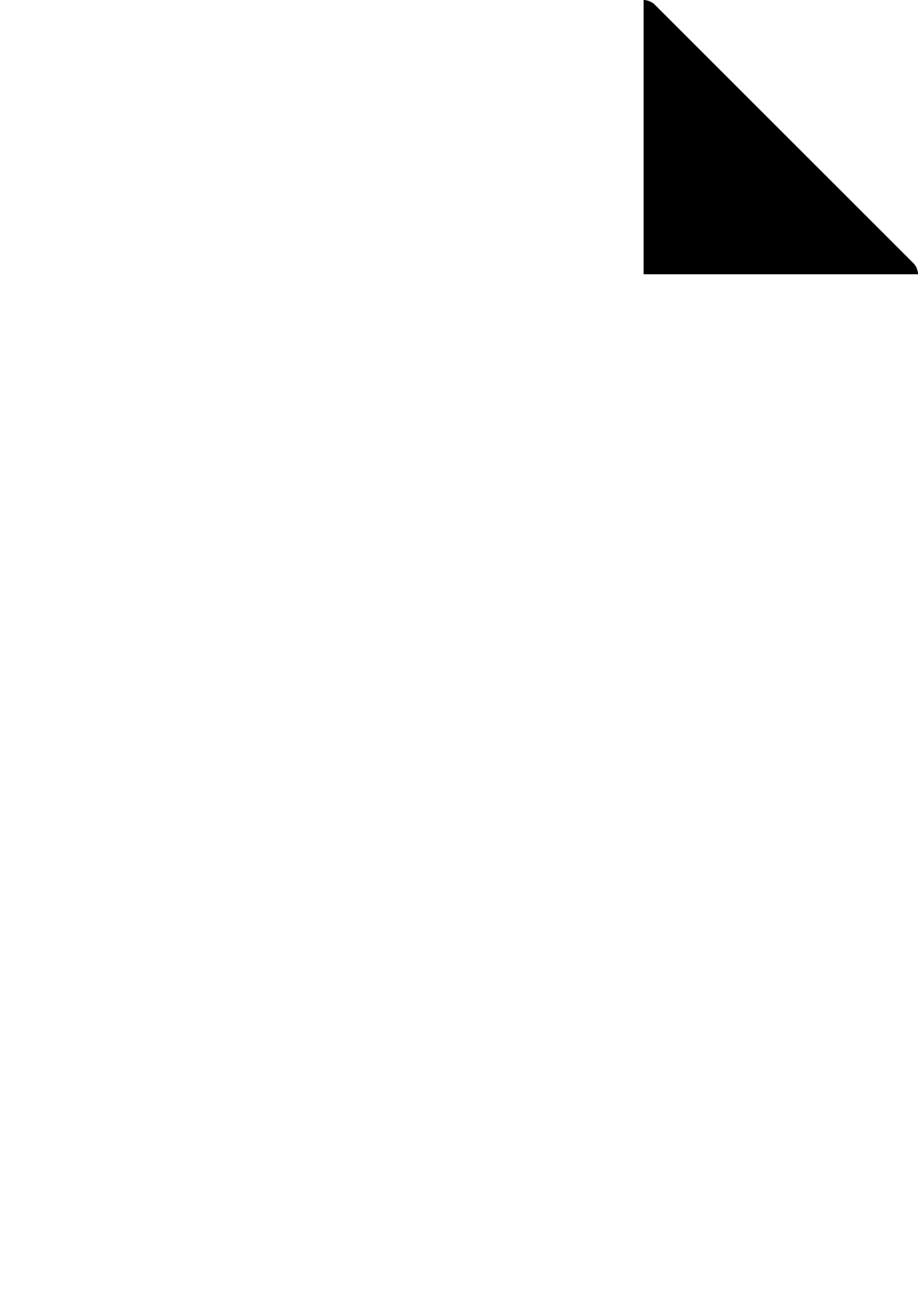Clientes y vendedores: estrategias para detestar al otro

Image: REUTERS/Andrea Comas
Se dice que una sociedad es civilizada, moderna, europea y demás epítetos vacíos, cuando la violencia está suficientemente difuminada como para no escandalizarlo a uno en cada hora del día. Sin embargo, la mala leche no se extingue; nos hacen falta enemigos a los que enfocarla, pero no sólo políticos e ideológicos, sino enemigos de diario que nos hinchen las sienes habitualmente y nos hagan perder la paciencia sin remordimientos.
La línea de frente se ubica exactamente en ese lugar en que colisionan el vendedor y el cliente. Se trata del espacio para el intercambio de pasta, y eso justifica el fuego cruzado. Desde hace unos años, diversas encuestas reflejan un aumento de la grosería en las tiendas y centros de atención al público.
Un sondeo de 2012 consultó a 1.000 estadounidenses adultos sobre el tema. Dos tercios de los participantes dijeron que la falta de cortesía era un problema importante, unos tres cuartos opinaron que el civismo había decaído en los últimos años. Otra encuesta del Thunderbird School of Global Management reveló la secuencia: la mitad de los trabajadores fueron tratados con grosería al menos una vez a la semana en 2011; en cambio, en 1988 la proporción se reducía a un cuarto.
Como en toda guerra, todos son buenos y malos al mismo tiempo, y como en toda guerra cada bando considera al otro malvado sin matices: lo simplifica, lo generaliza, lo cosifica. Por descontado, no funcionan así todos los dependientes ni todos los clientes, pero crece sistemáticamente el volumen de cabreo y desprecio en los comercios. Curiosamente, el vitriolo aumenta mientras que, en paralelo, las técnicas de venta y de trato al público se deslizan hacia una simpatía histérica difícil de aguantar.
«Puff, a ver qué quiere esta ahora», le dice una dependienta de un Benetton de Alicante a otra compañera que está doblando camisetas. La tal «esta» es una señora y sólo quería preguntar por unos pantalones de niño. «Ahí», la trabajadora arruga la boca, respira por la nariz, cansada, «ahí», y apenas señala el lugar al que se refiere, levanta las cejas, parpadea rápido, desorbita los ojos. «Esta» se pone a buscar por donde no es y no vuelve a preguntar.
La relación de un trabajador con una multinacional del sector de la moda empieza mal, se desarrolla mal y termina mal. Las profesoras de la Universidad de Massachusetts Joya Misra y Kyla Walters analizaron estos infiernos de luz epiléptica, música electrónica y jóvenes con ojeras que se sobreponen a centímetro y medio de maquillaje (las ojeras son como humedades en la pared, siempre acaban asomándose).
«Muchos de los trabajadores de tiendas entrevistados se habían desilusionado, muchos habían presenciado maltratos a compañeros de trabajo o los habían experimentado en sí mismos», explica Kyla Walters a Yorokobu. «Se encuentran a sí mismos devaluados por los clientes y la empresa», según la experta, y esas experiencias abonan el terreno para crear más hermanamiento entre los trabajadores.
Una unión suficiente, tal vez, para no quebrarse emocionalmente ante los salarios bajos, la presión y los horarios imposibles, aunque no para organizarse y luchar contra unas condiciones de casi servidumbre: horarios partidos que se avisan de un día para otro, que se reparten parcheando las horas de más afluencia y obligándote a sacrificar el día completo.
Joya Misra, la otra autora del informe, habla de desencanto: «Conforme más tiempo lleva una persona en una tienda, más desencantada está», cuenta. Al principio, muchos entran encantados porque se sienten representados por la marca. De hecho, los jefes exigen una identificación con la firma, quieren empleados fans. Llegan a mirar con malos ojos a quienes no se dejan parte de su sueldo en adquirir prendas de la misma tienda.
Las condiciones laborales, invariablemente, acaban matando la devoción por el logotipo. Por otra parte, en tiendas como American Eagle, Abercrombie & Fitch o Urban Outfitters, las trabajadoras sufren una intensa sensación de estar en una especie de muestra de carne. «El trabajo está centrado en la belleza, lo que implica encarnar las imágenes culturales de deseabilidad sexual mientras se interactúa con los clientes», critica Walters.
Todo son fuentes de mala uva que ceban un fondo de asco bajo la humillante sonrisa de guion con que las dependientas te persiguen por el establecimiento.
Al final, aprovechan los escaqueos de los encargados para desahogarse haciendo desplantes pasivo-agresivos a los clientes: gestos, tonos, detalles lo suficientemente sutiles como para que no puedan verbalizarse en una hoja de reclamaciones.
Con estos niveles de explotación física y mental, caemos en el riesgo de creer que lo que da su contenido bélico a la relación entre clientes y vendedores son las condiciones laborales de los últimos. Pero no. Las tiendas tienen magnetismo por sí mismas para los deseosos de vaciar un poquito de su antipatía y su odio.
Una prueba es que en muchos locales con apenas afluencia, comercios de barrio, por ejemplo, se recibe un trato tan agrio que da ganas de pedir perdón por comprar algo. Tenderos a los que dices hola y resoplan, que te dan una barra de pan y resoplan y dejan el cambio dando un golpe en el mostrador, y te obligan a recoger moneda tras moneda, y mientras tanto, te miran resoplando.
Michael T. Sliter se dedica hoy a estudiar la falta de cortesía; se obsesionó con el tema después de tres años y medio atendiendo al público en una sucursal bancaria. Descubrió, entre otras cosas, que hay clientes inteligentes que saben hacer más daño con menos. En un artículo de Apa.org, explicó que afectaban más los comportamientos sutilmente groseros que los de aquellos que gritaban y enloquecían.
Lo sintetizaba así: el comportamiento de la gente agresiva lo puedes atribuir a una personalidad defectuosa en el otro. Pero la grosería, no saludar ni dar las gracias, cuestionar la competencia de alguien o hablar por teléfono en lugar de escuchar, eso, desazona mucho más: impacta, incluso, en la capacidad de concentración y en el bienestar.
Existe, no obstante, una razón tras la antipatía de los clientes. Los dependientes son la diana perfecta porque representan empresas enormes con intenciones cuestionables: compañías que inventan argumentos para limpiarte el bolsillo un poco más de los necesario, firmas que no viven de cubrir necesidades, sino de ese poquito de más, ese plus irracional: se enriquecen gracias a que consiguen domar tu voluntad.
Eso lo saben los consumidores e intuyen que están cayendo en una trampa. Algunos no lo soportan, no dejan de comprar pero no lo soportan, y cuando llegan a la tienda, por fin, esa culpa que flota sin forma en el ambiente encuentra una forma física: chicos y chicas con un sonreír como de grapas en la comisura, que atienden, solícitos, perfumados, dispuestos.
Mienten, son falsos porque no tienen más remedio, pero eso al comprador avinagrado le da lo mismo: sólo ve falsedad, le conviene verla. Al final entre unos y otros eslabonan una cadena de acritudes y desplantes cada vez más grande que hace la vida un poco más irrespirable. Una gozada.
Alguien dijo que tener enemigos libera y resulta sanísimo, que en una sociedad angustiosamente dominada por la corrección y el respeto hacen falta espacios de rabia consentida y reglada. Quizás los centros comerciales deben empezar a analizarse como templos para la catarsis posmoderna.
No te pierdas ninguna actualización sobre este tema
Crea una cuenta gratuita y accede a tu colección personalizada de contenidos con nuestras últimas publicaciones y análisis.
Licencia y republicación
Los artículos del Foro Económico Mundial pueden volver a publicarse de acuerdo con la Licencia Pública Internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0, y de acuerdo con nuestras condiciones de uso.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no del Foro Económico Mundial.
Mantente al día:
Behavioural Sciences
La Agenda Semanal
Una actualización semanal de los temas más importantes de la agenda global
Más sobre Tecnologías emergentesVer todo
Inna Tokarev Sela
13 de noviembre de 2025